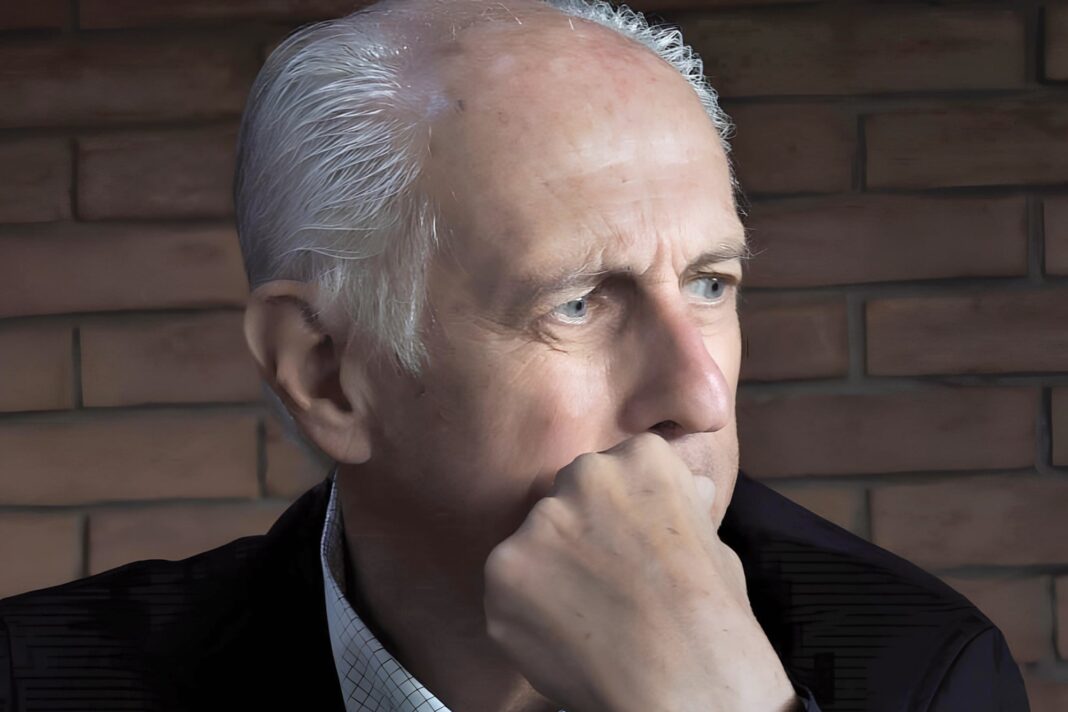“En el debate público siempre hubo confrontación”, dice el poeta y ensayista Rafael Felipe Oteriño sobre el estado actual del debate público en la Argentina. Exjuez –es también abogado–, preside desde este año la Academia Argentina de Letras (AAL), institución creada en 1931 que depende de la Secretaría de Educación de la Nación. Oteriño, autor de libros poesía y ensayo, ocupa el sillón número 10 de la institución, “Carlos Guido y Spano”. Ejerce su cargo, al igual que los demás miembros de la AAL, entre los que hay lingüistas, narradores, filólogos, dramaturgos, poetas, ensayistas y filósofos, ad honorem. Para Oteriño, la polarización es un síntoma de la inestabilidad que signa la vida política en el país, donde los argumentos parecen ir por detrás de los temperamentos. “Los modos más rebajados de la expresión verbal son una forma de la insatisfacción y la impotencia”, señala.
Premiado por su obra poética, en 2024 Libros del Zorzal publicó Antología personal (1966-2023), que permite un acercamiento integral a la poesía armónica, antienfática y a la vez afirmativa del autor. También el año pasado, Oteriño publicó su libro de ensayos Pensar la poesía (Ediciones del Dock). “La poesía aporta algo indispensable en la hechura del mundo: una libertad, una cuota de imaginación asociativa y un afán constructivo y novedoso”, sostiene Oteriño, que participará, con otros miembros de la AAL, del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), en Arequipa, Perú, del 14 al 17 de octubre.
Sin desconocer sus aspectos positivos, un riesgo de la IA es que contribuya a la confusión antes que a la comunicación
Como presidente de la Academia de Letras, Oteriño preside las sesiones y dirige los debates, además de interactuar con las otras academias; en lo interno, registra las tareas inherentes a la investigación lingüística, filológica y lexicográfica que se llevan a cabo. “Nuestra gestión tiene el propósito de darle a la Academia una mayor apertura hacia la sociedad, para facilitar los servicios de consulta, tanto sobre temas gramaticales y filológicos como del acervo bibliográfico –cuenta–. En lo institucional, mantengo contacto directo con el funcionario dispuesto al efecto por la Secretaría de Educación y con el propio secretario de Educación, Carlos Torrendell, con quienes nos encontramos colaborando en la realización de las próximas ferias de Educación, Ciencias y Tecnologías, que se desarrollarán entre octubre y noviembre”.
–¿De qué forma la Academia renueva su vínculo con la sociedad?
–La Academia actualiza de continuo su relación con la sociedad. En la página web (aal.edu.ar) se publican todas las actividades, actos públicos y novedades de relieve. También se publica todos los meses el Boletín Digital. Tenemos dispuestas tres vías para atender consultas idiomáticas y bibliográficas: el correo electrónico, la línea telefónica y, también, la tradicional modalidad presencial. Y el año próximo se pondrán en práctica visitas guiadas de carácter mensual, que serán realizadas por los propios académicos e importarán un recorrido por la historia de la lengua y la literatura argentinas.
–¿Qué opina sobre la poca consideración que el Gobierno tiene sobre las humanidades y ciencias sociales?
–No hay acción pública que pueda prescindir del aporte de las humanidades sin correr el riesgo de equivocar el diagnóstico sobre la natural complejidad de las relaciones sociales.
El lenguaje de la política no está exento de esa modalidad veloz e invasiva que tiende a disparar propuestas pretendidamente infalibles antes que argumentos
–¿Cómo ve el estado del idioma en la vida cotidiana de los argentinos?
–Como es natural en tiempos de tanta comunicación, interacción e información múltiple y casi instantánea, lo observo vivo, en permanente cambio y con un incremento de nuevos vocablos. La novedad está dada por la impronta audiovisual de los dispositivos electrónicos y las redes, que imponen a esos cambios una velocidad más marcada que la proveniente de la comunicación escrita tradicional.
–¿De qué modo afectan las redes sociales al idioma?
–Lo afectan, tanto positiva como negativamente. En lo positivo, baste señalar que nunca hemos estado tan comunicados como en el presente. Hoy la información es inmediata y está expedita en el dispositivo que tenemos en el bolsillo. Los aspectos nocivos son varios: la profusión ilimitada de contenidos empalidece la calidad de la transmisión y no permite diferenciar lo importante de lo menos importante, su carácter vertiginoso conspira contra la eficacia del mensaje, los léxicos y hasta las palabras aisladas se distorsionan hasta el extremo de lo ininteligible; en su afán de prontitud, los vocablos son sustituidos por íconos y signos que no explican ni informan, solo comunican estados de ánimo.
–¿En la política el lenguaje se ha degradado o transformado? Si es así, ¿cuánto influye en esto la polarización?
–El lenguaje de la política no está exento de esa modalidad veloz e invasiva que tiende a disparar propuestas pretendidamente infalibles antes que argumentos. El debate de ideas parece haber cedido espacio a la simplificación de locuciones que afirman, pero no explican. No podría alegar que la polarización contribuye a esto. En el debate público siempre hubo confrontación. Más bien creo que la liviandad semántica de ciertos intercambios proviene de una creciente ansiedad que conduce a la intemperancia, y que la polarización es un síntoma antes que un factor desencadenante. Tal vez no estamos preparados para semejante sobrecarga emotiva. Los modos más rebajados de la expresión verbal son una forma de la insatisfacción y la impotencia.
La IA es una avalancha, algo incontenible, por lo que el mejor criterio a adoptar es vérselas con ella y comenzar a tender puentes
–¿Qué opina del lenguaje que utiliza o utilizaba el Presidente, de sus insultos y expresiones soeces? ¿Es “contagioso”?
–En la Academia entendemos que el cultivo del lenguaje cuidadoso y de la expresión apropiada que genere mayores aptitudes para la convivencia es el ideal en todos los órdenes. No otro es el mandato que tenemos desde su creación: velar por el uso correcto y pertinente de la lengua. En cuanto a si tiene efecto “contagioso”, habría que preguntarse de quién a quién: si de la autoridad a la ciudadanía o de la ciudadanía a la autoridad.
–Las culturas digitales y la IA son un tema a abordar en el próximo Congreso Internacional de la Lengua Española. ¿Qué desafío tienen para la lengua?
–La IA es una avalancha, algo incontenible, por lo que el mejor criterio a adoptar es vérselas con ella y comenzar a tender puentes. Por lo pronto, procurar que los contenidos que incorpora sean acordes a la lengua, ya que uno de los riesgos de su accionar es que adopte un seudolenguaje que contribuya a la confusión antes que a la comunicación. No debe perderse de vista que crea dependencia y que, en su tendencia a disparar verdades que no han sido objeto de prueba y error, su primer efecto es el de limitar el pensamiento crítico. Otro aspecto que también preocupa es que no respete los derechos intelectuales y se valga del patrimonio lingüístico en su exclusivo provecho. Sin desconocer que en lo laboral tiene múltiples aspectos positivos, lo cierto es que la IA puede ayudar según como se la use. Por eso, las personas y las empresas que la administran deben estar sujetas, como todo operador social, a códigos morales y éticos. Sobre este y los otros temas del Congreso expondremos los participantes de la AAL.
–¿Las empresas tecnológicas se interesaron por los contenidos de la AAL?
–Hemos tenido contactos que todavía no se han formalizado. Estamos en la tarea de examinar los contratos de suministro de contenidos literarios que nos han propuesto. Son de contenido predispuesto y no podemos adherir a ellos sin introducir objeciones. El material en cuestión tiene autores y eso no puede ser soslayado.
–¿Por qué la Real Academia Española y las academias de la lengua abogan por el “lenguaje claro”? ¿La burocracia lo ha oscurecido?
–La RAE y las academias de la lengua española se han puesto a la cabeza en la prédica de un lenguaje claro como servicio ciudadano. La intencionalidad está puesta en los ámbitos administrativos, judiciales, legislativos y de los distintos organismos y personas públicas y privadas que emiten órdenes, señales, mensajes, instrucciones, prescripciones, guías. Se procura la utilización de un lenguaje claro y accesible que tenga en mira las circunstancias del destinatario, sobre todo cuando hay asimetría entre las partes. Esto se da, particularmente, en los lenguajes de especialidad que, por su propia naturaleza, no se generan a partir de una inteligibilidad común. En estos contextos, la accesibilidad del lenguaje debe ser una propiedad ética del Estado de derecho. Demás está aclarar que la literatura de creación está libre de este reclamo: en ella opera la más absoluta libertad del autor.
Mario Vargas Llosa es uno de los autores que ha escrito una de las mejores expresiones del español en nuestro tiempo, y en ello han tenido mucho que ver no solo sus lecturas del patrimonio universal sino también su condición de escritor americano
–Respecto del mestizaje y la interculturalidad, otros de los temas del Congreso, ¿cree que vivimos tiempos de creciente intolerancia?
–Seguramente, sí, pero no es a esto a lo que apunta el acápite del próximo congreso de la lengua a celebrarse en Arequipa. El tema tiene un gran sentido democrático, ya que se refiere al español como lengua mestiza, en razón de su práctica de incorporar palabras y modismos de las distintas regiones donde se lo habla. Y esto es entendido como un signo de vitalidad, del que no es ajena la interculturalidad, no como choque, sino como riqueza de experiencias y, a la postre, como aporte de variedades lingüísticas.
–El Congreso va a homenajear a Mario Vargas Llosa en su ciudad natal. ¿Qué le ha aportado el Nobel a la literatura y al idioma?
–Mario Vargas Llosa es uno de los autores que ha escrito una de las mejores expresiones del español en nuestro tiempo, y en ello han tenido mucho que ver no solo sus lecturas del patrimonio universal sino también su condición de escritor americano. Su literatura nos ha hecho una radiografía de nuestra América, enseñado el amor por la lengua, la narración como mundo y el poderío de la novela en su hacerse y rehacerse de continuo a la par que el idioma.
–¿Cuándo y por qué quiso dedicarse a escribir poesía?
–Joven, aproximadamente a los quince años. Luego estudié Derecho y cursé Letras. La primera, porque creo que hay un orden; la segunda, porque ese orden no lo explica todo. La forma breve, concentrada, musical e intensa del verso, con su capacidad de abordar libremente los temas, explorarlos y discernirlos, me ofreció la estructura para dar respuesta a lo que de ordinario no la tiene. Descifrar y cifrar son las dos acciones que, para mi gusto, componen la escritura de poesía.
–¿Cómo aborda en su caso la creación literaria? ¿Por qué afirma que se puede pensar la poesía? ¿Hay en conflicto “tendencias” o modos de entender la poesía?
–En algún libro reciente afirmo, en efecto, que se impone “pensar” la poesía, a fin de comprender que, como la vida, también ella está atravesada por la temporalidad. Que hoy no se puede buscar la poesía únicamente en el marco de las preceptivas tradicionales, puesto que, sobre todo en América y España, se la escribe en verso libre, blanco, y solo asistida por la musicalidad que le dan los acentos y el tono de una voz poética nada retórica. Que hoy son otras las notas que la caracterizan: concentración, intensidad y velocidad de impacto. Que ha perdido el carácter hímnico, prosopopéyico, que pudo tener en la Antigüedad, y hasta también en parte su perfil celebratorio, para refugiarse en la más estricta introspección y convertirse en una voz meditativa que no dice más de lo mismo, sino lo otro de lo mismo.
–¿Por qué leer y escribir poesía? ¿Quiénes fueron sus maestros y cuál es su opinión sobre el panorama de la poesía argentina?
–¿Por qué leer poesía? Porque es una experiencia verbal que pone de relieve lo indecible e inexpresable de la existencia, lo que está detrás de cada palabra y de cada gesto en condición de víspera. ¿Por qué escribir poesía? Para explorar y traer a la luz de las palabras aquello que pugna en el inconsciente por tomar forma y ensanchar el campo de lo real. ¿Mis maestros? Todos los que leí, aun los que no me sedujeron. Se aprende tanto de los buenos como de los malos libros. Unos trazan los senderos por lo que habremos de transitar, los otros, con sus caídas y reniegos, por los que no avanzaremos. Puedo citar a Homero, Virgilio, Dante, Quevedo, Kavafis, Antonio Machado, los dos Hernández (el nuestro y el español), Montale, Milosz, Auden, Molinari, Fernández Moreno, los poetas del tango, y Borges, Borges y otra vez Borges. Desde las estrofas de la “Marcha patriótica” que dio letra al Himno Nacional hasta el poema que en este momento está escribiendo un joven en algún pueblo de provincia, la poesía argentina da muestras de una variedad que hoy se encuentra en concierto con las mejores poéticas universales.
–¿Qué pueden hacer la industria editorial, los medios de prensa, las instituciones educativas por la poesía y viceversa?
–Darle cabida. Se siente la ausencia de planes de difusión y exégesis. Y no guiarse únicamente por el éxito de ventas, sino prestar atención a esta voz secreta, a este lenguaje que siempre dice “lo otro”. En cuanto al deber de la poesía: mantener un mínimo de sinceridad emotiva que permita al lector penetrar en sus claves y en sus silencios, que siempre son “sonoros”.
UNA VIDA ENTRE LA POESÍA Y EL DERECHO
PERFIL: Rafael Felipe Oteriño
Rafael Felipe Oteriño nació en La Plata en 1945. Es poeta y ensayista. Preside la Academia Argentina de Letras. Vive en Mar del Plata.
Estudió Derecho y Letras en la Universidad Nacional de La Plata. Ha sido profesor de Derecho en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ejerció de juez de la Cámara Civil y Comercial.
Ha escrito más de diez libros de poesía, entre ellos Altas lluvias, 1966; Campo visual, 1976; El invierno lúcido, 1987; La colina, 1992; El orden de las olas, 2000; En la mesa desnuda, 2009 y Todas las mañanas, 2010. En 2024 Libros del Zorzal publicó Antología personal (1966-2023)
Ha recibido, entre otros, el Premio Fondo Nacional de las Artes (1967), el Premio Municipal de la Ciudad de Mendoza (1982), el Premio Nacional Esteban Echeverría (2007) y Rosa de Cobre de la Biblioteca Nacional (2014).